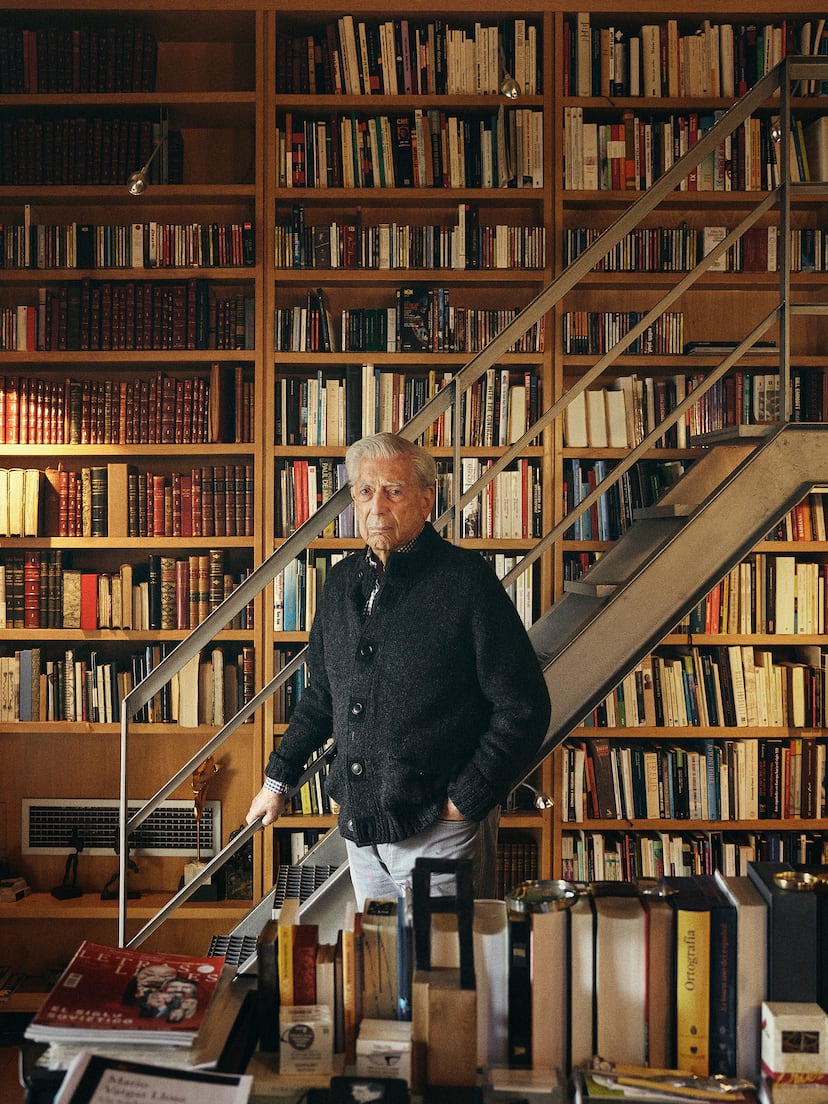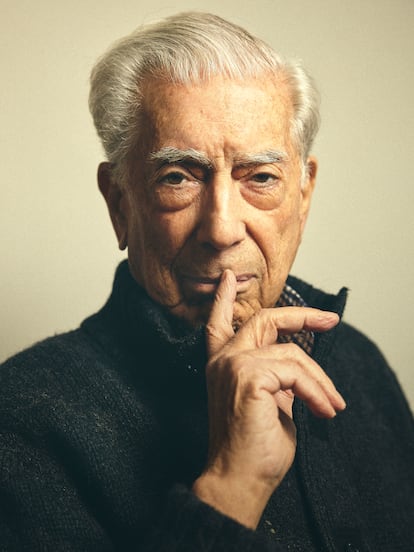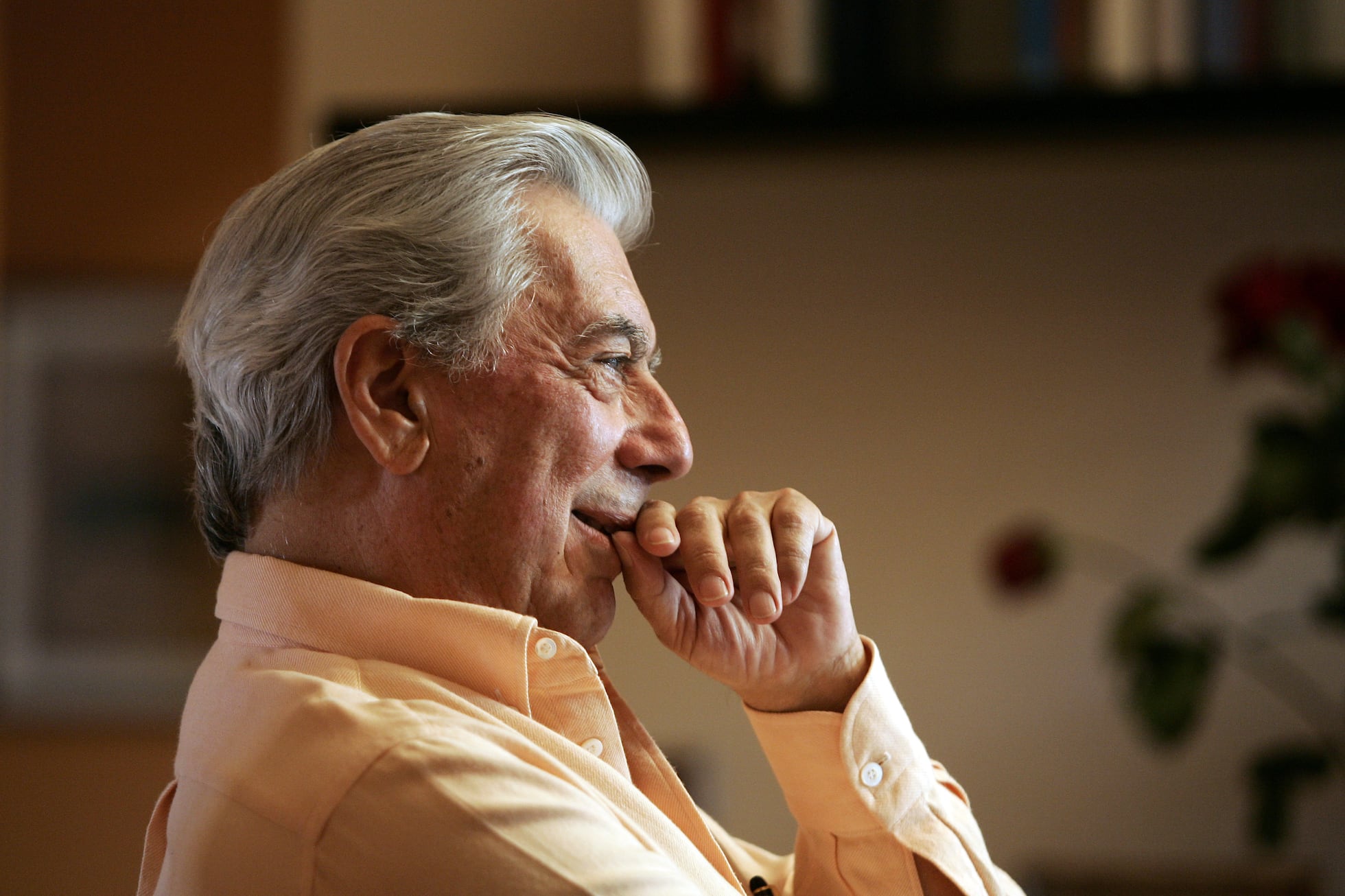COMENTARIO DE TEXTO 8
Quizá haya sido siempre así,
un mundo lleno de personas que creen que sus propias opiniones e intereses son
más importantes que las de los demás, pero a día de hoy, en estos lugares
nuestros, el egocentrismo es uno de los rasgos más evidentes y peligrosos de lo
que hemos ido construyendo, de un desarrollo humanamente equivocado. Una
persona egocéntrica, dicen los psicólogos, es aquella que no puede “ponerse en
los zapatos de los demás (quitándose primero los de él mismo)”. Y cree que
todos deben buscar lo que él busca, porque lo que él ve, de alguna manera,
excede lo que otros ven. ¡Qué desastre! Es desastroso porque es idiota y genera
un mundo de idiotas. Nadie ni lo de nadie es más importante que lo de los
demás. Todos tenemos derecho a pelear por nuestros deseos, pero si vamos
pisando los deseos del prójimo, de nada valdrá conseguirlos. En esta vida vamos
en el mismo barco, apenas lograríamos sobrevivir unos días sin los otros.
Moriríamos de hambre, de inanición material y afectiva. Sin embargo, no nos damos
cuenta. El ego hipertrófico nos hace actuar como héroes de pacotilla. Lo mío es
lo mejor, lo único, lo más importante; todos tienen que darse cuenta de eso. De
manera que si el ego nos dicta esa sentencia trataremos a los otros como
esclavos. Pero, amigos, los esclavos terminan rebelándose y el ego se queda
herido y más solo que la una. Nadie es más que nadie. A veces, a unos les toca
llevar la mayor responsabilidad en una actividad, en una circunstancia, y
entonces los demás deberán ponerse a disposición de ese, otras veces le tocará
a otro. Solo asumiendo que la vida funciona así, que cada uno es importante en
un momento o cosa diferente, podremos dejar el ego de lado y trabajar por un
mundo mejor para todos. Los niños pequeños son egocéntricos porque no tienen
todavía la suficiente habilidad mental para entender que otras personas puedan
tener diferentes opiniones y creencias. Un adulto egocéntrico es una lacra
social, un idiota.
(Paloma
Pedrero, en La Razón, 5/XI/2011)
CUESTIONES:
1.
Haga un comentario de texto del fragmento que
se propone contestando a las preguntas siguientes:
a)
Enuncie el tema del texto (0,5 puntos); b) detalle sus características
lingüísticas y estilísticas más sobresalientes (1,25 puntos); c) indique qué
tipo de texto es (0,25 puntos).
2. Redacte
un resumen del contenido del texto. (1 punto)
3. Elabore
un texto argumentativo a favor o en contra de la opinión de que la infancia es
la mejor época de la vida. (1,5 puntos)
4.a.
Analice sintácticamente: Los
niños pequeños son egocéntricos porque no tienen la suficiente habilidad mental
para entender a otras personas. (1,5 puntos)
4.b. Explique el significado
en el texto de inanición
e hipertrófico. Añade
sinónimos y define el ´termino. (1 punto)
5.a. El Modernismo y la Generación del 98
5.b. Comente los aspectos más relevantes de la obra española
publicada entre 1940 y 1974 que haya leído en relación con su contexto
histórico y literario. (1 punto)
2.- Redacte un
resumen del contenido del texto. (1 punto)
Mi opinión es la que vale y
ninguna otra, es un rasgo humano peligroso en la actualidad. Así que genera un mundo
perverso, estúpido porque cada cual tiene el derecho de pelear por o que
considera justo si no fuera así no lograríamos convivir los unos con los otros,
porque trataríamos al prójimo como esclavo y debemos interiorizarlo para
construir un mundo mejor. Un niño puede serlo, un adulto se convierte en
idiota.
1.- Haga un
comentario de texto del fragmento que se propone contestando a las preguntas
siguientes:
a) Enuncie el tema del texto (0,5 puntos) Su
tema es el egocentrismo como lacra de la sociedad actual.
c) Indique qué tipo de texto es (0,25 puntos) Es
probablemente un fragmento de artículo periodístico, un artículo de opinión cuya
modalidad discursiva es la argumentación y la exposición.
b) Detalle sus características lingüísticas y estilísticas más
sobresalientes (1,25 puntos)
Como he expresado anteriormente, se trata de un texto de género
periodístico, más concretamente un artículo de opinión o pequeño ensayo, por lo
que los rasgos característicos del texto que aportaré harán referencia a este
género. La autora parece dirigirse a un público que siente cercano, pues emplea
un “nosotros” inclusivo y utiliza un vocativo que así lo revela (“amigos”). En
cuanto al nivel léxico-semántico, el texto destaca por su subjetividad y el
valor connotativo que adquieren las palabras. Y, dado que pretende expresar
fundamentalmente su sentimiento y repercutir en la opinión del receptor,
podemos decir que en el texto se ejercen tanto la función expresiva como la
apelativa. Además de ellas, y dado que intenta comunicar cómo es la realidad,
también utiliza la función representativa pero como observo algún que otro
recurso de estilo, también domina la modalidad poética del lenguaje, que crean
belleza estética. Destaco la personificación: (El ego nos dicta esa sentencia,
queda herido y más solo que la una); metáforas: (vamos en el mismo barco), (ponerse
en los zapatos de los demás); juegos de palabras: (Y cree
que todos deben buscar lo que él busca, porque lo que él ve,
de alguna manera, excede lo que otros ven), (nadie ni lo de nadie)
etc.
Desde el ángulo morfosintáctico, los SN están
formados en su mayoría por sustantivos abstractos ya que el texto trata un tema
de reflexión, filosófico (opiniones, rasgos, intereses, habilidad, deseos,
ego,) aunque también aparecen sustantivos concretos para aportar un significado
realista al texto (niños, héroes, persona, zapatos, esclavos). Algunos de ellos
van acompañados por adjetivos valorativos, subjetivos, muy evidentes en este
tipo de textos: (rasgos evidentes y peligrosos, desarrollo equivocado, mundo de
idiotas, inanición afectiva…) El verbo
que se utiliza es el presente actualizador, de manera que la acción quede fija
en el presente, como si estuviera sucediendo ahora mismo (creen, son, es, hemos
ido construyendo _ este último, en gerundio o presente continuo_, dicen,
tenemos…) En cuanto a la posición de la narradora, sin duda lo más relevante es
el uso de la 1ª persona del plural, para implicar al lector en la opinión de la
articulista a través de las personas gramaticales o de pronombres de todo tipo
e incluso de algún que otro determinante posesivo: (lugares nuestros, hemos ido
construyendo, todos tenemos derecho, nuestros deseos, vamos pisando, vamos en
el mismo barco, nos dicta, podremos trabajar, etc.) Naturalmente la 3ª persona
la utiliza para reflexionar sobre los demás, sobre los otros: (haya sido,
creen, los demás, dicen los psicólogos, cree que todos, aquella que no puede,
los pequeños son, un adulto es…) En cuanto a la sintaxis, en general
compuestas, lo son por procedimientos variados: la coordinación copulativa, la
subordinación sustantiva: (creen que sus
opiniones..., cree que todos deben...);
observamos también, las adjetivas para aportar significados más amplios que un
simple adjetivo: (personas que creen, es aquella que no puede, etc.); las simples
copulativas: (Un adulto es…, Los niños pequeños son…, Una persona egocéntrica
es…) pero, sobre todo, lógicamente,
construcciones que expresan razonamiento, como las adversativas con
“pero”, la subordinación causal (porque lo que él ve..., porque es idiota,
porque no tienen...) y la condicional (si vamos pisando..., si el ego nos
dicta...)
En cuanto a los procedimientos de cohesión,
se aprecia recurrencia en casi todos los planos.
Se repiten palabras vinculadas
al tema y la tesis, con sus lógicas derivadas: “egocentrismo”, “egocéntrico”,
“persona”, “ego”, “vida”, “mundo”, “sobrevivir”, “moriríamos”, “idiota”. También
se repiten pronombres que dan idea del alcance general que se da a las afirmaciones
contundentes “todos” y “nadie”.
3. Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de la opinión de
que la infancia es la mejor época de la vida. (1,5 puntos)
4.a. Analice sintácticamente: Los
niños pequeños son egocéntricos porque no tienen la suficiente habilidad mental
para entender a otras personas. (1,5 puntos
4.b. Explique el
significado en el texto de inanición
e hipertrófico. Añade
sinónimos y define el ´termino. (1 punto)
Inanición. En el
texto, se refiere a la extrema debilidad del sentimiento provocada por la falta
de contacto social.
Hipertrófico. Por su parte, tiene el
significado de aumento excesivo del egoísmo.
5.a. El Modernismo y la Generación del 98
En los últimos años del
siglo XX, se produce una profunda crisis que afecta a todos los aspectos de la
vida: ciencia, arte, cultura, política, etc. Hay un cambio de mentalidad y de
valores. Se pierde la fe en la razón y ganan terreno el idealismo e irracionales
basadas en el pensamiento de Schopenhauer o Nietzsche. En España, tras el
desastre de la guerra contra EEUU en 1898 en la que se perdieron las últimas
colonias, España quedó en una profunda crisis agravada por enfrentamientos
ideológicos entre tradicionalistas y progresistas. Los primeros años del siglo
XX fueron muy duros. Se corona al rey Alfonso XIII, que termina con la Regencia
de María Cristina. Estalla la 1ª Guerra Mundial, (1914-18) en la que España
permanece neutral. En 1923, el general Primo de Rivera se sublevó contra el
gobierno y proclamó la dictadura con el consentimiento del rey, lo que agravó
aún más la situación. En 1931 se proclamó la Segunda República, que agrava
mucho más los enfrentamientos sociales y políticos y desembocó en la Guerra
Civil, (1936-39) por la sublevación de parte del ejército contra el gobierno
legítimo republicano. Las consecuencias fueron trágicas.
El modernismo y la Generación del 98
manifiestan una actitud de rebeldía ante la realidad y persiguen una renovación
estética y formal. Ambos surgen de la insatisfacción de la literatura de la
época y de la búsqueda de un lenguaje nuevo, pero cada movimiento tiene una
forma diferente de afrontar la crisis de final de siglo.
El modernismo es un movimiento artístico que
ocurre a finales del siglo XIX y principios del XX que busca el refinamiento en
la ornamentación y la fantasía en las formas. Sus antecedentes están en la estética
parnasiana y en el simbolismo. El impulso inicial vino de
Hispanoamérica, gracias autores como el cubano José Martí o el mexicano
Gutiérrez Nájera, pero, sobre todo, el nicaragüense Rubén Darío cuya
obra Azul (1888) marcó el inicio de esta corriente. Tanto en esta obra
como en Cantos de vida y esperanza están presentes las características
del movimiento: búsqueda de la belleza, desinterés por la dimensión social del
arte, sugerencia del símbolo, musicalidad de los versos, correspondencia entre
los estados de ánimo del poeta y el paso de las estaciones sobre la naturaleza.
El género literario predilecto de esta corriente fue la poesía. Dentro
de los autores españoles podemos encontrar a poetas como Salvador Rueda,
Francisco Villaespesa, Manuel Machado (Alma, Caprichos y Cante Jondo)
Antonio Machado (Soledades), Valle Inclán (Las cuatro Sonatas),
Juan Ramón Jiménez (Eternidades), Eduardo Marquina, Miguel de Unamuno (Cancionero,
El Cristo de Velázquez) entre otros.
La Generación del 98 se pude definir como un conjunto
de escritores, pensadores, científicos, artistas, etc., que se sienten
profundamente afectados por la crisis de valores de fines del siglo XIX y que
creen que es el momento adecuado para la regeneración moral, social y cultural
del país. A los escritores de la G.98 les interesa la renovación formal del
arte que proponen los modernistas, pero se diferencian de ellos porque buscan
un estilo sencillo. Cultivarán la prosa: la novela, y sobre todo el ensayo para
dar rienda suelta a sus inquietudes. Los temas más frecuentes son España
y su paisaje castellano y el sentido de la vida humana. Entre la
nómina de autores más representativos destacamos a Unamuno, Azorín, Pío Baroja,
Antonio Machado y Valle Inclán entre otros.
El escritor vasco y Rector de la Universidad de Salamanca, Unamuno escribió
En torno al casticismo, un ensayo en el que plasma que el falso
patriotismo, el militarismo y los malos políticos han propiciado la decadencia
de España y que la solución está en abrirse a Europa y conservar lo mejor de la
raíz española, que perdura en el común de los hombres que con su quehacer
diario va marcando el paso de la historia, lo que él llamaba la intrahistoria.
Unamuno se siente desgarrado ante la imposibilidad de reconciliar fe y razón y
de ahí surgen ensayos como Del trágico sentimiento de la vida, La
agonía del cristianismo, novelas como San Manuel Bueno, Mártir
o Niebla, o alguna obra teatral como El pasado que vuelve.
Pío Baroja, vasco al igual que Unamuno
presenta en sus novelas, en especial en La busca, Mala hierba y Aurora
roja. la primera de la trilogía: La lucha por la vida, una imagen
terrible de la realidad social de su tiempo. En El árbol de la ciencia
Baroja expone su corriente más existencial en la que niega el sentido de la
vida.
Valle Inclán, gallego, es el autor más
representative del 98, cuyo teatro y novela evolucionan desde el Modernismo
hasta el nivel más crítico del 98. Es el creador del esperpento, con el que
deforma la realidad y todo lo que en ella hay; distorsiona el lenguaje,
a veces vulgar, pero muy elaborado y rico; a los personajes los
cosifica, animaliza. Se destaca su obra maestra: Luces de bohemia
en la que se muestra una visión lamentable, de la vida madrileña a través de
los ojos de un poeta ciego, Max. Divinas palabras es la historia
de familias que explotan en ferias la deformidad de un sobrino. Las
comedias bárbaras, en las que Valle presenta un mundo de pasiones y
violencia en su Galicia natal, y, por último, Martes de carnaval,
título de una trilogía en la que igualmente satiriza la vida madrileña.
El sevillano Machado
es el
gran poeta de la generación y uno de
los más importantes poetas españoles de todos los tiempos. Escribió, entre otros
libros de poemas Soledades, el libro más
cercano al modernismo: Aparecen los símbolos típicamente machadianos: el agua,
las fuentes, la tarde. Soledades, galerías y otros poemas,
representa el rechazo del modernismo. El contacto con Soria le hace amar el
paisaje castellano. Campos de
Castilla, es el libro más cercano del 98 de toda su
producción. El poeta se
identifica con la tierra castellana. En una última etapa, Machado se compromete
con la República. Aparece la poesía
socio-política en sus Poesías de la guerra.
5.b. Comente los aspectos más relevantes de la
obra española publicada entre 1940 y 1974 que haya leído en relación con su
contexto histórico y literario. (1 punto)
Nada. Carmen
Laforet.
Tras la guerra civil
aparece la necesidad de una nueva estética: la novela del 98 queda muy lejos y
Baroja parece agotado, mientras la estética del 14 no responde a la nueva
realidad. Se vuelve, por ello, a la tradición realista española.
Surgen nuevos
escritores que serán conocidos como la generación del 36, y que desarrollarán,
con un lenguaje diferente y un tono crítico, una novela acorde con la cruda
realidad que el país ha heredado de la guerra. Camilo José Cela publica en el 42 La familia de Pascual Duarte,
creando lo que se ha venido a denominar “tremendismo”, dominado por la crueldad
y acciones violentas y extremas. Carmen
Laforet publica Nada en el 45, mostrando el mundo oscuro y
depresivo de los años de posguerra, al igual que Miguel Delibes con su primera novela, La sombra del ciprés es
alargada, de 1947.
Aparece,
por otro lado, la novela sobre la guerra civil, obras del bando ganador como La
fiel infantería de García Serrano (1943), o escritas en el
exilio, con una fuerte crítica social y compromiso político como, El
laberinto mágico, es el
título general de una serie novelística de Max Aub, escrita entre el
43 y el 68, o La forja de un rebelde de Arturo Barea, trilogía de
corte autobiográfico, publicada en 1951.
En
esta vertiente existencial destaca Carmen Laforet, con Nada,
que ganó el primer Premio Nadal (1944), y que narra las vivencias de Andrea
que acude a Barcelona, para estudiar en la universidad, donde vivirá con su
abuela y otros parientes, en una Barcelona de posguerra, gris e hipócrita, con
una atmósfera de incertidumbre, desesperanza y de crueldad. Ese es el escenario
existencialista, propio del siglo XX, debido a guerras y crisis económicas y es
que las consecuencias de la Guerra Civil están muy presentes en los dos mundos
que encuentra Andrea: la casa familiar
(símbolo de un ambiente moral degradado) y los amigos de la universidad (con la angustiosa experiencia por la
diferencia de recursos económicos), que dejan a la protagonista de Nada
desorientada y en busca de respuestas que nadie podía contestar.
En dos
ocasiones aparece en el libro en forma de respuesta la palabra que da título al
libro, “Nada”. La primera cuando sale a relucir la historia de la tía
Angustias con un señor casado y la segunda cuando se descubre la historia
entre Gloria y su cuñado, el tío Román. Dos momentos de tensión y de
descubrimiento, que se quedan en eso, en “nada”.
La
novela está estructurada en tres partes. La primera comienza con la
llegada desde provincias a Barcelona de Andrea y la presentación del lugar y de
la familia, con lo sucio y el color negro, dibujado en estas primeras páginas.
La tía Angustias tiene gran protagonismo, aunque acaba marchándose a un
convento no sin antes desearle la muerte a su sobrina: “Durante quince días he
estado pidiendo a Dios tu muerte… […] ¡Infeliz! ¡Ya te golpeará la vida, ya te
triturará, ya te aplastará! ¡Hubiera querido matarte cuando pequeña antes de
dejarte crecer así!”. En la segunda parte, conocemos más a fondo el mundo
universitario de Andrea con su amiga Ena, y, en la tercera parte, se
resuelven algunos conflictos planteados que mezclaban ambos mundos y termina,
aunque con la presencia de la muerte y de abandonos, con cierta esperanza para
el futuro.
Nada,
aunque con más de 75 años, aborda problemas que hoy día son actuales, entre
ellos, la violencia de género (a lo
largo del relato existen duros fragmentos en los que Juan, uno de los tíos de
Andrea, propina palizas a su mujer Gloria: “Juan la cogió por los hombros […]
Vi caer a Gloria y rebotar su cabeza contra la puerta del balcón”). La autora
critica la actitud del hombre de
posguerra: “Era uno de los infinitos hombres que nacen solo para sementales
y junto a una mujer no entienden otra actitud que esta” o “Tiene sesos de
conejo… ¡como tú!, ¡como todas las mujeres!… por lo menos ¡que sea madre, la
muy…!”
Es un relato en primera persona,
en el que, tras la publicación de la biografía de Carmen Laforet, se ve el
paralelismo de su vida con el personaje de Andrea de esos años de posguerra y
de opresión… A través de la primera persona, Andrea, refleja la angustia
existencial (“me sentía ansiosa de compañía, como un perro…”) y reflexiona sobre
el ser mujer (“Tal vez el sentido de la vida para una mujer consiste
únicamente en ser descubierta así, mirada de una manera que ella misma se
sienta irradiante de luz”). Otro tema importante es la diferencia de estatus social (“Los obreros viven mejor que los
señores, llevan alpargatas, pero no les falta su buena comida y su buen
jornal”), y es que la familia de Andrea cuenta con Antonia, la criada, a
pesar de sus problemas económicos. La guerra se palpa en la lectura con
referencias a “bombardeos”, “tiros”, “pasada guerra”, “zona roja”, “los
nacionales”, “sufrimientos de la guerra”, “embriaguez de la guerra”, “casas
viejas que la guerra había convertido en ruinas”, o “los esqueletos oxidados de
los buques que salían a la superficie (en el puerto)”. Como la historia sucede
en Barcelona el lector se topa con alguna que otra palabra y enunciados en
catalán (Vols una mica d’aiguardent, nena?”), que no suponen ningún problema de
comprensión.
Una
mínima referencia al personaje de la abuela es imprescindible. Un personaje al
que siempre Andrea menciona con ternura, “capaz de morirse de hambre si la
comida estaba escasa para que quedase más a los otros” y defensora de los
suyos, a su vez, de los que más la necesitan.
La opresión de la
obra inunda hasta al lector traspasando cada línea de la novela, dibujando lo
cruel de la psicología humana. Apunta Carmen Laforet en Nada que “los
secretos más dolorosos y más celosamente guardados son quizá los que todos los
de nuestro alrededor conocen. Tragedias estúpidas. Lágrimas inútiles”. Otras
obras que destacan de Laforet son La isla y los demonios (1952) y
La mujer nueva (1955).